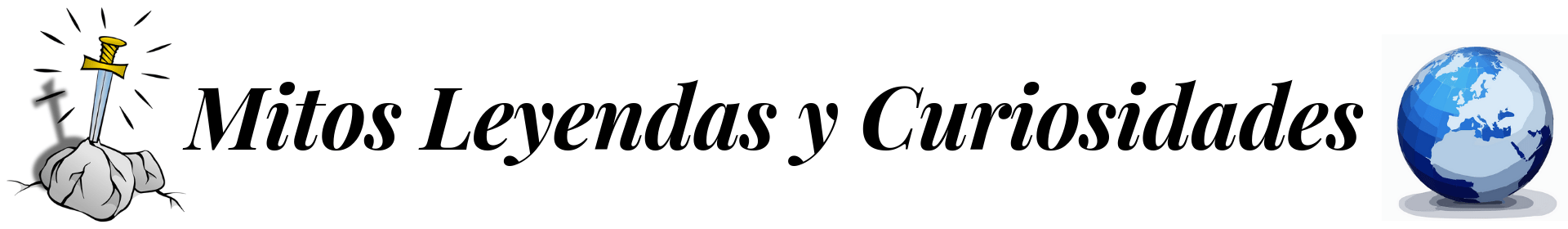Una anciana de cara cubierta de surcos y mirada torva comentó un día soleado a un muchacho moreno de pelo negro como el alquitrán si no le causaba mucha molestia reunir a su rebaño de ovejas y llevarlo a apacentar a una colina algo lejana donde había una hierba que gustaba mucho a sus ovejas de largas melenas merinas.
El muchacho aceptó la solicitud de la anciana y a cambio de unas pocas monedas sacó con un palo de avellano a las ovejas del pueblo, adentrándose entre los campos que había más lejos de allí en pos del apreciado pasto. Conocía el lugar al que se refería aunque solo a ojo de buen cubero, pese a lo cual pastoreaba con agrado a aquel puñado de animales, mientras iba fijándose en los nubarrones según avanzaba por la planicie de aquellas tierras interminables.
Rodeado por las ovejas contemplaba el lugar al que por obligación hacia la anciana había acordado llevar al rebaño. El cielo se cubría de nubes negras, que avecinaban una fuerte tormenta, por lo que decidió buscar cobijo por algún que otro sitio. Todo era una llanura y la tierra y el firmamento se confundían con la línea del horizonte. El viento se levantaba con mucha fuerza y aquello le producía escalofríos en el espinazo. Se hacía de noche, ya podía ver los rayos que comenzaban a caer a la tierra. Todo se volvía tétrico para el chiquillo, mientras el perro zaguero trataba de agrupar a las ovejas descarriadas.
El cielo seguía ennegreciendo y comenzó a lloviznar, oía las gotas golpear ligeramente el suelo y su olfato se despertaba al subir el aroma del agua junto con el de la arena. Vio a lo lejos una sombra erigida sobre el suelo y se apresuró hacia ella, pensando que era un árbol que podía darle resguardo. Cuando llegó allí cerca, se dio cuenta de que no era un árbol, sino un muchacho delgado y sumamente moreno.
Su tez estaba sombreada y se confundía con la oscuridad que había. Este otro muchacho vio al pastor asustado y le comentó que conocía una cueva en los alrededores que podría servirle para guarecerse y proteger al ganado de la lluvia y la tormenta. El pastor le siguió hasta llegar a un montículo que había en el terreno y allí le indicó que había una oquedad donde podía protegerse junto con los animales. El muchacho le hizo caso y fue agachándose y entrando en la cueva, primero por los pies y a continuación boca abajo. Cuando ya estuvo dentro del lugar, miro a su benefactor y éste sonrió estirando su cara oscura y mostrando sus dientes blancos, lo mismo que sus ojos, al
tiempo que le robaba las ovejas al pastor y lo dejaba allí mismo abandonado.
El pastor fue notando cómo unas manos huesudas le agarraban de los tobillos y lo iban arrastrando hacia lo profundo de la cueva en la que había sido sepultado.